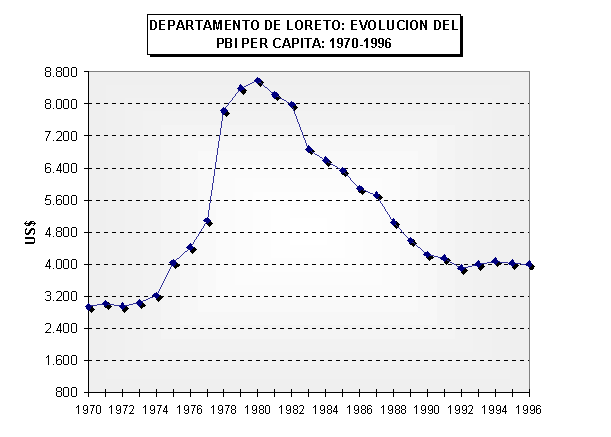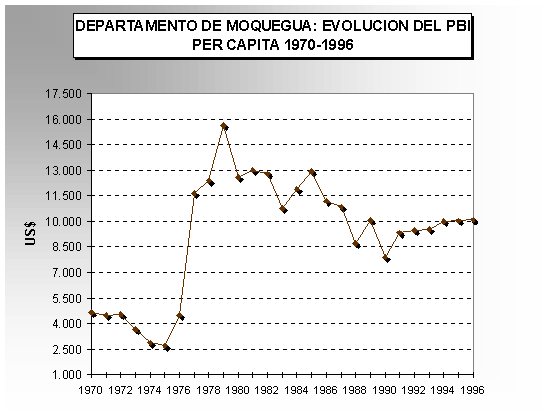|
V. CONDICIONES DE POLITICA ECONOMICA PARA EL CRECIMIENTO DE LOS NIVELES DE VIDA |
|
Es casi un lugar común en los primeros textos de economía, la relación que se establece entre el ingreso (o renta) y la tenencia de activos de cuya propiedad y extensión, tal como hemos visto, dependen los niveles de vida. Por ejemplo Mankiw constata que "las diferencias entre los niveles de vida de los distintos países es asombrosa. En 1993, el americano medio tenía una renta de US$ 25,000 aproximadamente. Ese mismo año, el mexicano medio ganaba US$ 7,000 y el nigeriano medio ganaba US$ 1,500. Como cabría esperar, estas grandes diferencias entre los niveles medios de renta se reflejan en los indicadores de calidad de vida. Los ciudadanos de renta alta tienen más televisores, más automóviles, una nutrición mejor, una asistencia sanitaria mejor y una esperanza de vida mayor que los ciudadanos de países de renta baja" 15/. 5.1 Ingreso, Productividad y Nivel de Vida Las grandes diferencias entre los niveles de vida de los distintos países o, como hemos encontrado, entre dominios geográficos y estratos de un mismo país, ¿a qué atribuirlos?. La respuesta es relativamente sencilla. Casi todas esas diferencias son atribuibles a las diferencias existentes entre los niveles de productividad. Así, en las regiones donde los trabajadores pueden producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la gran mayoría de los hogares disfruta de un elevado nivel de vida; en cambio, en las regiones cuyos trabajadores son menos productivos, la mayoría lleva una existencia más precaria. Sabiendo que la tasa de crecimiento de la productividad determina, en el largo plazo, la tasa de crecimiento de la renta o ingreso medio, podemos establecer los diferentes niveles del ingreso per cápita según departamentos del Perú, para encontrar las diferencias geográficas. Conceptualmente, el nivel de PBI per cápita es una medida del nivel de vida de toda la población de una economía. Es una medida del nivel de pobreza (o riqueza) global. Así mismo, dividiendo el PBI agrícola entre la población rural de cada departamento podemos determinar el ingreso medio rural para establecer las diferencias de este estrato tradicionalmente atrasado. Tal como se muestra en el Cuadro N° 5.1, es innegable que en el Perú existe un problema de bajo nivel de ingreso. Problema que se agudiza en el caso de ocho departamentos cuyo habitante promedio percibe menos de US$ 1,500 al año o US$ 125 al mes con los cuales debe atender sus necesidades básicas y luego resolver el problema de tenencia de activos. En esta precaria situación de ingresos se encontraban alrededor de cinco millones seiscientos mil habitantes de esos ocho departamentos. _____________________________________15/. N. Gregory Mankiw: Principios de Economía. Mc.Graw Hill. Madrid 1998. Pág.11.
INGRESOS PROMEDIO POR HABITANTE SEGÚN DEPARTAMENTOS PERU 1995 (En US$ corrientes del año)
Con menos de US$ 1,000 anuales promedio en el estrato rural se encontraban los habitantes de diez departamentos. Es decir, alrededor de cuatro millones de personas deben resolver necesidades básicas y calidad de vida con un ingreso medio rural igual o inferior a US$ 2.70 diarios. Esta cifra expresa la escasa difusión de los diferentes grupos de activos en el estrato rural. Estas cifras expresan también las condiciones de productividad en que se desenvuelve la economía peruana en los diferentes dominios geográficos. Una atención especial por parte de la política económica merecen, tanto por el ingreso promedio como por el ingreso rural medio, los departamentos de Huancavelica, Ancash, Amazonas, Cajamarca, Puno, Ayacucho y Apurímac. Otro dato revelador es el referido a las diferencias de ingreso (y de productividad) entre los departamentos. Observamos que el ingreso promedio del habitante de Moquegua es 16 veces mayor que el ingreso promedio del habitante de Apurímac diferencia tan igual como la del habitante de Estados Unidos y el de Nigeria que el texto citado aludía sólo que aquí estamos hablando de diferencias al interior de un mismo país.
Asimismo, son notorias también las diferentes condiciones de ingreso del habitante rural con el promedio del propio departamento así incluso en una zona tradicionalmente pobre como el departamento de Puno el indicador rural es casi tres veces menor que el promedio general. En el tiempo, los cambios que experimentan los niveles de vida son también grandes. A nivel internacional los ingresos per-cápita en Estados Unidos han crecido históricamente alrededor de 2% por año y a esta tasa el ingreso medio de los hogares se duplica cada 35 años; en el Japón el ingreso medio se ha duplicado en los últimos 20 años y en Corea del Sur el ingreso de 1990 era el doble que en 1980. Entre 1970 y 1995, el PBI peruano ha crecido a una tasa de 2.10% anual , sin embargo la población lo ha hecho al 2.39% por año. Esto significa que el habitante promedio del Perú en 1995 vivía en peores condiciones que en 1970 y la intensidad de estos cambios difiere según regiones tal como se muestra en el cuadro N° 4.2. De acuerdo a lo mostrado por el cuadro existen trece departamentos en los cuales el nivel de ingreso per-cápita desciende entre 1970 y 1995 como resultado de que el crecimiento del PBI es inferior al crecimiento de la población. Existen otros siete departamentos cuyo crecimiento efectivo es inferior a 1% por año; asimismo, se registran tres departamentos (Cajamarca, Loreto y Huancavelica) cuyo crecimiento es superior a 1% es decir duplicarían su renta per-cápita en 60 años (contados a partir de 1970) y un solo departamento (Moquegua) que crece al 3.21% promedio anual lo que significa que es el único departamento que entre 1970 y 1995 ha visto duplicar su ingreso promedio por habitante 16/.
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PBI Y DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTOS PERU 1970-1995
_______________________________________ 16/ En la página 15 de este informe citábamos al Banco Mundial quién estimaba que a partir de un crecimiento del PBI per-cápita anual del 3% por año la pobreza extrema podría reducirse en 25% en cinco años, la realidad de largo plazo está mostrando que sólo el departamento de Moquegua cumple con esta condición.
Si este tipo de análisis lo completamos comparando el crecimiento del PBI industrial y de comercio con el crecimiento de la población urbana así como el crecimiento del PBI agrícola con el crecimiento de la población rural podríamos establecer una suerte de tipología del crecimiento del ingreso per-cápita departamental. Por ejemplo, si la diferencia entre la tasa de crecimiento promedio anual del PBI total y de la población total es positiva (+) así como la diferencia entre la tasa de crecimiento del PBI "urbano" (PBI de industria y comercio) y la de la población urbana también es positiva (+) y finalmente la diferencia entre la tasa de crecimiento del PBI "rural" (PBI agrícola) y la de la población rural es positiva (+) caracterizamos esta situación como crecimiento equilibrado en el espacio departamental. En el cuadro siguiente, presentamos las caracterizaciones desarrolladas. MATRIZ DE TIPOLOGIA DEL CRECIMIENTO PER-CAPITA DEPARTAMENTAL
Aplicando esta matriz a los resultados económicos de largo plazo (1970-1995) de los diferentes departamentos del país, a partir de lo mostrado en sus tasas de crecimiento productivo y de población ubicamos que ningún espacio departamental muestra condiciones de crecimiento equilibrado en el largo plazo. Este crecimiento equilibrado es, en el horizonte temporal analizado, una situación objetivo a ser alcanzada. En los cuatro casos de mejora, ésta se explica por la presencia de actividades productivas de fuerte impacto en la economía regional como son los casos de Moquegua y la fundición de cobre ubicada en Ilo, la actividad extractiva en Loreto (petróleo), Cajamarca (oro) y Huancavelica (minería polimetálica) sólo que en los tres últimos casos estas actividades no han posibilitado la formación de núcleos internos (industriales, comerciales y agrícolas) capaces de generar condiciones de un crecimiento sostenido. En el caso de Piura, por el contrario, se registra un deterioro de la economía petrolera que vuelve negativa a la diferencia total pero al mismo tiempo se registra un crecimiento interno interesante pero insuficiente aún para contrarrestar el debilitamiento de la lógica del enclave. El negativo total, urbano y rural lleva a preguntarse muy seriamente sobre las posibilidades futuras de departamentos tan vastos como Madre de Dios, Ancash, San Martín, Amazonas y Apurímac. Allí es prioritario definir opciones para la inversión que posibilite la generación de actividades productivas capaces de revertir radicalmente un gradual pero seguro proceso de extinción de posibilidades regionales.
MATRIZ DE CRECIMIENTO PER-CAPITA SEGÚN DEPARTAMENTOS
En similar situación, de redefinición de actividades y oportunidades de inversión se encuentran otros siete departamentos donde existe un franco estancamiento del ingreso per-cápita en el largo plazo. De otro lado se muestra que el explosivo crecimiento de la población de las ciudades ha generado una situación de deterioro en siete departamentos cuyos crecimientos productivos han sido insuficientes para atender las necesidades de esa creciente población urbana. Esta situación muestra la innegable necesidad de aumentar las tasas de productividad de las actividades existentes. Todos estos cambios ocurridos en el largo plazo muestran en realidad cambios en los niveles de vida y si la productividad es el principal determinante de los niveles de vida, otras explicaciones deberían tener una importancia secundaria. No es otra cosa sino la productividad por actividades la que explica las situaciones de estancamiento o de retroceso sostenido que muestran los ingresos per-cápita. Esta relación entre productividad y niveles de vida tiene profundas implicaciones para la política económica. Cuando nos preguntamos cómo afectará una medida cualquiera de política a los niveles de vida, la pregunta clave es ¿cómo afectará a nuestra capacidad de producir bienes y servicios?. Para elevar los niveles de vida, los conductores de la política económica tienen, en última instancia, que elevar la productividad y eso se logra asegurándose de que los trabajadores tengan la posibilidad de lograr mayor número de años de estudio aprobados, posean las herramientas necesarias para producir bienes y servicios, tengan el acceso a la mejor tecnología existente, acceso a la educación productiva que sólo un puesto de trabajo estable puede darles. La modificación de los ingresos de los habitantes promedio del Perú se resuelve modificando su productividad pero, a su vez, la mejora en la tasa de productividad es tarea de una política pública que garantice la formación de capacidades y las condiciones de acceso al cuarto grupo de activos ligados estrechamente con esa formación de capacidades. Empíricamente, todo el análisis precedente muestra, entre otras cosas, que el crecimiento de ese indicador ha sido insuficiente si es que se piensa cumplir con el estándar del Banco Mundial de un crecimiento del per-cápita de 3% por año.
En el total nacional se requiere expandir el crecimiento del PBI en 5.30% cada año en los próximos cinco años, pero en los casos del dominio de selva (departamentos de Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto) esa tasa de crecimiento debe ubicarse entre 6 y 8 % anual. Igualmente altas deben ser las tasas medias anuales de crecimiento en departamentos como Tumbes (6.69%), Lima (6.09%), Lambayeque (5.87%), Arequipa (5.63%) y La Libertad (5.26%). En tanto que en el dominio serrano esas tasas globales de crecimiento requeridas fluctúan entre 4% y 5% por año. Es decir, realmente se requiere de expansiones, en el PBI altas y sostenidas en el tiempo para que el indicador per-cápita mejore. 5.2 Los Componentes de una Política ¿Porqué vías o con qué políticas conseguir esas tasas requeridas de crecimiento?. Esta es la interrogante a resolver. Una alternativa indudable es la inversión productiva de fuerte impacto en las economías regionales. Tal como se muestra en los gráficos siguientes, la explotación petrolera en Loreto, posibilitó que entre 1976 y 1980 el PBI se expandiera a una media anual de 21.36%; en el caso de Moquegua la fundición de cobre de Ilo permitió, en el mismo período, un crecimiento anual de 33.90%. Por ello, en el futuro inmediato, proyectos como el de Camisea o el de Antamina hacen albergar una certera esperanza de mejora en las economías departamentales de Cusco y de Ancash respectivamente. GRAFICO N° 5.1
GRAFICO N° 5.2
Sin embargo, el conjunto de medidas tendientes a facilitar la operación de estas grandes inversiones (estímulos tributarios, legislación, etc.) deben ser complementadas con medidas destinadas a fortalecer núcleos productivos internos que garanticen la sostenibilidad de las tasas de crecimiento que inicialmente generan este tipo de grandes inversiones. Un replanteamiento de un Canon Regional otorgado por la explotación de los Recursos Naturales, orientando el uso de los fondos de dicho Canon a la creación de una infraestructura básica que facilite el desarrollo de condiciones de mercado evitaría las grandes fluctuaciones (de auge y de depresión) que en el pasado se registraron, como lo muestran los gráficos en los ejemplos citados. Se requiere de tasas de crecimiento altas pero en condiciones de estabilidad y una decidida política de reorientación de ingresos hacia el interior de las regiones donde esos proyectos se instalan deben ser uno de los requisitos básicos. El otro componente central en este esquema es el Gasto Público. Este Gasto es un componente de la demanda de la economía y su nivel es explicado por una decisión de política económica que normalmente usa este recurso para orientar, sectorial y espacialmente, el crecimiento económico. Tal como se muestra en el siguiente cuadro, luego de iniciadas las reformas estructurales por el actual gobierno, el Gasto Público muestra una leve tendencia creciente representando en 1992 el 11.0% del PBI y se estima que asciende al 16.1% en el año 2000.
PERU: GASTO PUBLICO COMO PORCENTAJE DEL PBI
De acuerdo a las funciones que el Estado realiza, ese gasto cubre tres agrupaciones las de Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos. La agrupación de Servicio General comprende aquellas funciones que el Estado debe realizar de todas maneras porque no pueden ser desarrolladas por personas o empresas privadas. Comprende las funciones de administración y planeamiento 17/, defensa y seguridad nacional, justicia, relaciones exteriores, legislativa y trabajo. En el período 1997-2000, estas funciones participaban con un 44.7% en el total del gasto y específicamente la función de administración y planeamiento representaba un promedio de 27.4% del gasto público total anual. Con respecto a la función trabajo, llama la atención que ésta que corresponde a las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al fomento, promoción y conducción en el desarrollo socio laboral reciba la menor asignación (0.1%) del gasto total a pesar que aquí radica una de las mayores debilidades presentes. Un programa alternativo de gasto público deberá considerar una mayor asignación a esta función. En la segunda agrupación, la de Servicios Sociales, se considera a las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la población. Se conforma por las funciones: educación y cultura, salud y saneamiento, asistencia y provisión social.
_________________________________________ Este es el núcleo del llamado gasto social que es el instrumento que por excelencia "busca dos objetivos: a) sacar a la gente de la situación de pobreza; b) reducir los riesgos de que la gente caiga en esta situación" 18/. Respecto de su último comportamiento se muestra un incremento en su participación total, ésta pasa de 40.5% del gasto total en 1997 a un 46.5% programado para el año 2000. Este comportamiento creciente debería impactar directamente en cuatro indicadores: tasa de escolaridad, mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer. Si bien el trabajo de Figueroa sugiere, ante la ausencia de series estadísticas, que sólo la tasa de escolaridad muestra alguna sensibilidad ante variaciones en este tipo de gasto, la necesidad de la formación de capacidades a la que hemos aludido a lo largo de este trabajo plantea la impostergable tarea de sostener las actuales proporciones que la conducción de la política económica vigente ha permitido. Finalmente, está la agrupación de servicios económicos donde se consideran acciones orientadas a regular la actividad del sector privado, mejorar la infraestructura económica del país tendiente a la corrección de desequilibrios regionales y a la creación de oportunidades de empleo. El instrumento es la inversión social. Esta agrupación comprende las funciones de transporte, agraria, energía y recursos minerales, industria, comercio y servicios, pesca, vivienda y desarrollo urbano y comunicaciones. Los montos que se asignan a estas funciones, de inversión social, son altamente sensibles al logro de la recaudación fiscal por lo cual han tenido comportamientos cíclicos y para el año 2000 se estima que represente el 10.3% del gasto total. Si además de lo expresado, consideramos tres tendencias objetivas de largo plazo: 1) la evolución demográfica que muestra una tasa de crecimiento de la oferta laboral que debe mantenerse constante; 2) el decreciente peso de la industria manufacturera en el PBI y el consiguiente retroceso de la demanda de trabajo que este sector realiza y 3) la apertura y liberalización internacional que va a acrecentar las áreas de mercado desprotegidas de la competencia externa; es fácil entender que el escenario futuro del Perú estará asignado por una sobre oferta de trabajo y este constituye el mayor desafío para cualquier política económica. Política económica que para enfrentar a este desafío, debe concentrarse como hemos dicho en elevar las tasas de productividad del trabajo y por ello requiere el uso de dos elementos: la generación de condiciones para la inversión privada y la sostenibilidad en el tiempo de los niveles de gasto público. Sólo así la política económica podrá garantizar mayores oportunidades de acceso de los peruanos a los distintos grupos de activos cuya propiedad y extensión reflejarán las mejoras en sus condiciones de vida.
_________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||