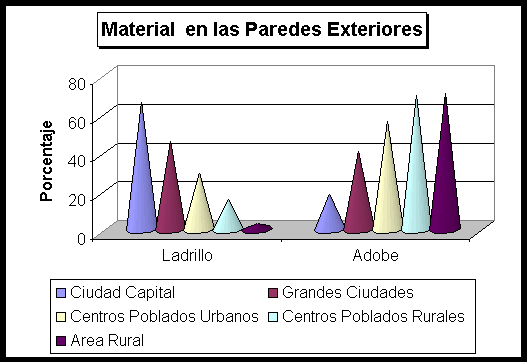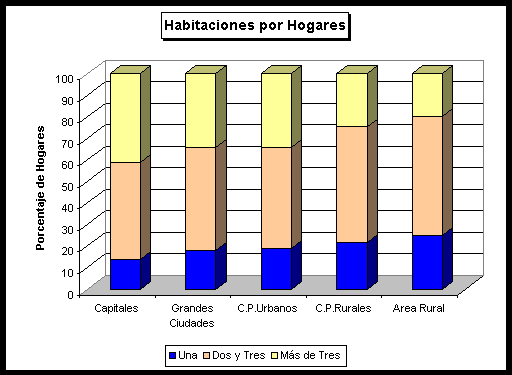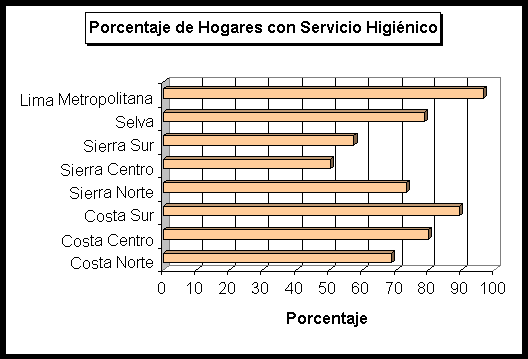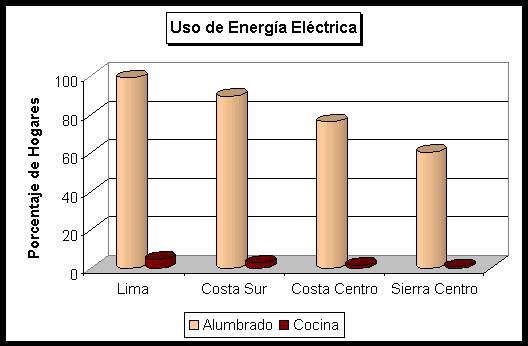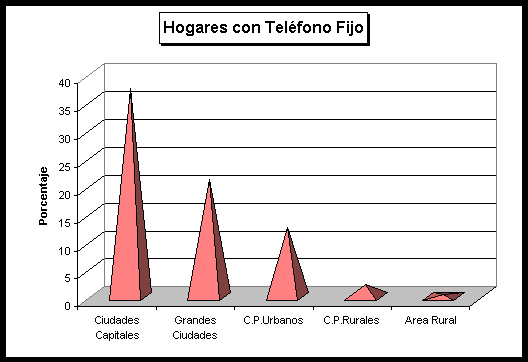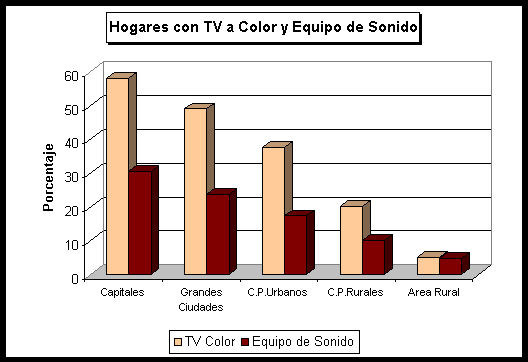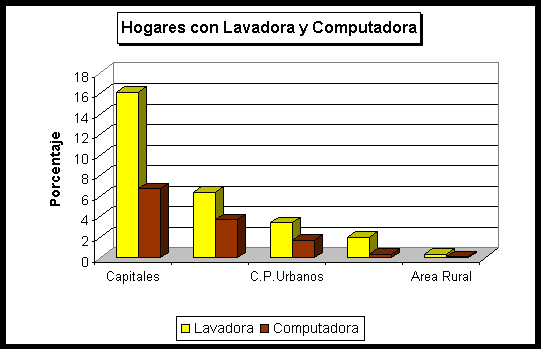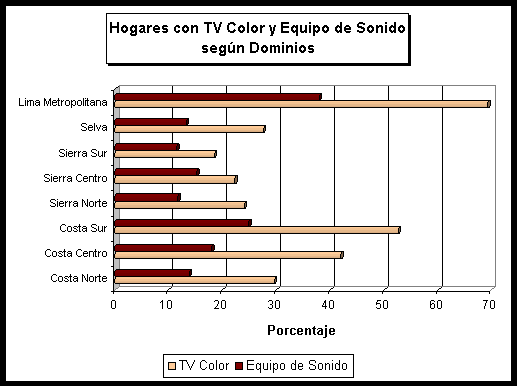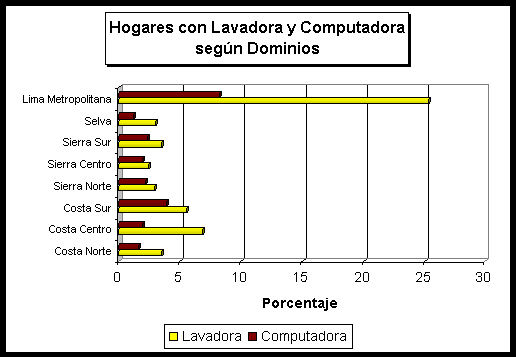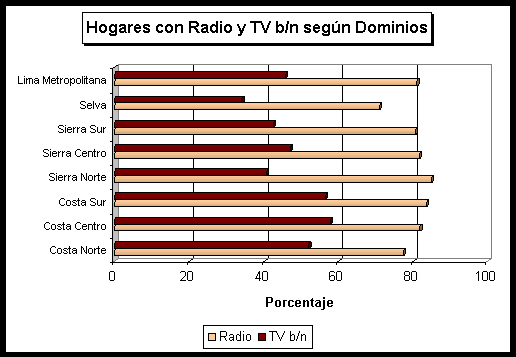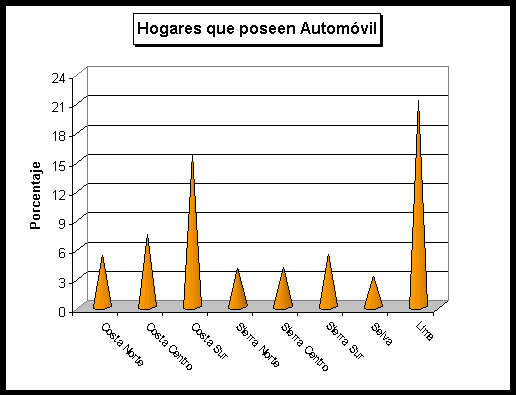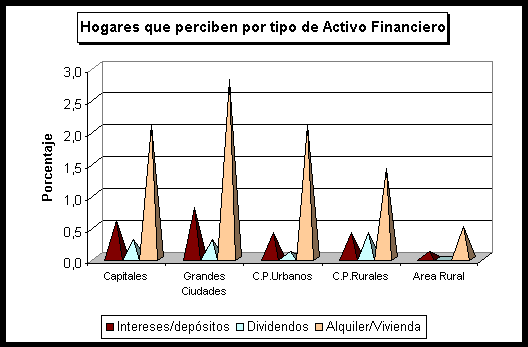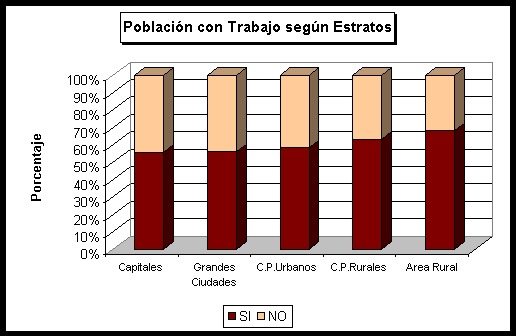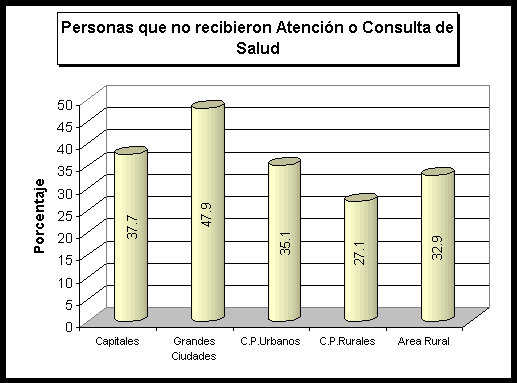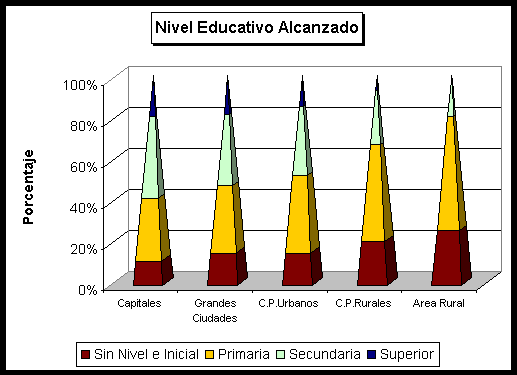|
IV. ANALISIS DE RESULTADOS |
|
El tema de la pobreza está relacionado a un conjunto de aspectos (económicos, sociales, culturales, de participación, etc.) todos ellos referidos a la condición humana. Por esta razón, es muy difícil contar con un criterio único y de aceptación universal que defina a la propia categoría de pobreza. Así, tal como lo hemos visto en los aspectos conceptuales, los factores y los pesos asignados a éstos que se asocian con la condición de pobreza varían de una manera compleja. Mientras algunos inciden en la no-capacidad de cubrir necesidades básicas, otros ponen el acento en criterios de salud, educación, ingresos y gastos, así como también existen visiones amplias sobre la participación social, la identidad cultural, la formación de capacidades humanas, etc. Sin embargo, a pesar de esta variedad de criterios y de énfasis puestos en unos ú otros, es posible definir a la pobreza como "una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia" 12/. A partir de esta idea básica es posible iniciar nuestro análisis, salvando toda la discusión presentada en el capítulo anterior y asumiendo que al interior de cada método se encuentran las definiciones sobre el nivel de bienestar y acerca de cuál es el mínimo necesario de subsistencia. 4.1 La Medición de la Pobreza Si adoptamos el Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la ENAHO 1998 confirma una tendencia de reducción de la pobreza respecto de los datos censales de 1993 13/. Así, mientras en 1993, el 53.9% de los hogares se encontraba con al menos una NBI, hacia el año de 1998 esta cifra alcanzaba al 44.9% de ellos, tal como se muestra en el siguiente cuadro. PORCENTAJE DE HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Por Tipo de Necesidad, según Fuente de Información
___________________________________________ Si el número promedio de habitantes por hogar se mantiene, decimos, en términos de población afectada, que en 1993 eran 12 millones 374 mil peruanos los que presentaban alguna característica de pobreza, mientras que en 1998 podemos estimar que en esa situación se encontraban 10 millones 649 mil personas; es decir, 14% menos pobres que en el año de 1993. Básicamente, son tres indicadores que expresan la mejora: i) La reducción del número de viviendas sin servicio desagüe ii) La reducción de hogares que no envían a sus niños a la escuela iii) La disminución de los hogares con alta dependencia económica En esas reducciones tiene especial importancia la reorientación que se hace del gasto público luego de la fecha censal; esta reorientación al privilegiar el uso de recursos públicos en saneamiento básico e infraestructura educativa posibilita una cuantificación de la pobreza menor al anteriormente realizado. 4.2 El Primer Grupo de Activos: La Vivienda del Hogar y sus Servicios
Las cifras peruanas que sobre el hogar y sus servicios muestran las ENAHO no son del todo halagadoras. Así por ejemplo, respecto del material predominante en las paredes exteriores de la vivienda encontramos, en el total nacional, la marcada importancia del adobe o tapia como material (50.3% de las viviendas) en tanto que, el ladrillo o bloque de cemento es empleado tan sólo por el 31.9%. Tal y como se muestra en el gráfico a continuación, la existencia del material noble en las paredes exteriores de la vivienda es poco significativa en el área rural. Tan sólo 3.3% de las viviendas de ese estrato poseen ladrillo o bloque de cemento como material predominante en tanto que, al mismo tiempo, crece la presencia del adobe o tapia hasta el 71.1% de viviendas que lo poseen en esa área. Visto por dominios, las viviendas de Lima Metropolitana (81.0%) y de la Costa Sur (71.7%) muestran los mayores índices de utilización de ladrillo o bloque de cemento, mientras que en la Sierra Norte (80.3%), Sierra Centro (77.3%) y Sierra Sur (74.8%), la presencia del adobe o tapia es lo más significativo. GRAFICO N° 4.1
En lo referente, al material predominante en los pisos de la vivienda, se observa cómo el cemento tiene relativa importancia en el total de viviendas de las ciudades capitales (49.6%), en las grandes ciudades (57.0%) y en los centros poblados urbanos (43.0%). En cambio, un material como la tierra es usado de manera significativa en el piso de las viviendas de los centros poblados rurales (60.2%) y del área rural (80.3%); pero asimismo es destacable que alrededor de un 25% de las viviendas de las ciudades capitales, muestran piso de tierra. En cuanto a los dominios, más del 59% de las viviendas de la costa centro y de la costa sur tienen al cemento como material predominante en los pisos, mientras que más del 60% de las viviendas de sierra tienen a la tierra como dicho material. De lo expuesto, las mejores condiciones de vida se asocian a una vivienda que tiene el ladrillo como material predominante en las paredes exteriores y al cemento como material predominante en los pisos. Las viviendas de los hogares peruanos muestran también, dos y tres habitaciones; sin embargo, en los centros poblados rurales y en el área rural 21.7% y 24.9% de ellas muestran la existencia de tan sólo una habitación en la vivienda; en tanto, en las ciudades capitales un 41.1% de ellas cuenta con más de tres habitaciones tal como se muestra en el siguiente gráfico que nos da una idea sobre las condiciones de hacinamiento del hogar que es un hecho más notorio en el estrato rural. GRAFICO N° 4.2
Las peores condiciones de hacinamiento se observan en la Selva, Sierra Norte y Sierra Sur más de una cuarta parte de las viviendas existentes en esos dominios cuentan con tan sólo una habitación. Este hecho, sin embargo, no impide que en la Selva y en la Sierra Norte se registre el mayor porcentaje de viviendas en las cuales se hace uso de un espacio para desarrollar actividades generadoras de ingresos para el hogar. La existencia de menores niveles de desarrollo de mercado permite tal situación contradictoria en esos dominios: poco espacio físico para el desarrollo de la vida pero, utilización de lo escaso para desarrollar actividades económicas. En cambio en los dominios de mayor desarrollo relativo como Lima Metropolitana y la Costa Sur, es menor el porcentaje de viviendas que usa un espacio de la misma para desarrollar actividades generadoras de ingreso. En lo referente al abastecimiento de agua, en el total del país el 51.9% de las viviendas cuenta con una fuente de red pública dentro de la vivienda y un importante 22.6% se abastece de agua por medio de río o acequia. En las ciudades capitales, el 77.1% de las viviendas se abastecen por la primera fuente mientras que en el área rural, tan sólo lo hace el 16.6% de ellas. En cambio, para el área rural como se muestra en los cuadros N° 5.2 y 5.3 del Anexo Estadístico, sigue siendo muy importante el abastecimiento del agua de río y/o acequia (54.1%).El uso de esta fuente de abastecimiento de agua es casi inexistente en las ciudades capitales (0.9%). Por dominios, Lima Metropolitana (80.5%), la Costa Sur (70.9%) y la Costa Centro (65.9%) muestran los mayores índices de abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda; en cambio, en la Sierra Centro y en la Sierra Sur, el abastecimiento por medio del río supera al 35% de las viviendas existentes. En lo que respecta al servicio higiénico de los hogares y de acuerdo al Cuadro N° 5.13 del Anexo Estadístico, la tenencia de pozo ciego o negro, representa una relativa comodidad en el estrato rural, pues mientras 36.2% de los hogares cuentan con él, el 55.0% de los hogares de este estrato manifiestan no contar con ningún servicio higiénico dentro de su vivienda. En cambio, en las ciudades capitales y grandes ciudades, el 72.1% y el 59.6% respectivamente, cuenta con servicio higiénico conectado a red pública dentro de la vivienda. Tal como se muestra en el siguiente gráfico, la no-existencia de servicio higiénico en el hogar es una característica que afecta a casi la mitad de los hogares de la Sierra Centro y de la Sierra Sur, en tanto que en Lima Metropolitana tan sólo un 3.6% de ellos no cuenta con este servicio básico. GRAFICO N° 4.3
De otro lado, en lo referente al servicio de alumbrado del hogar, la ciudad capital y las grandes ciudades alcanzan porcentajes superiores al 90% en el uso de la electricidad para este fin, en tanto que en el área rural tan sólo el 17.8% hace uso de la fuente eléctrica y al revés el kerosene es muy importante para el alumbrado de los hogares rurales ya que el 73.4% de ellos lo usan y es casi inexistente en el alumbrado de las ciudades capitales. Por dominios, el mayor coeficiente en el uso de alumbrado eléctrico lo muestran Lima Metropolitana (99.0%) y la Costa Sur (89.5%), en tanto que un mayor uso del kerosene se registra en la Selva (44.5%) y en la Costa Norte (44.3%). Los hogares peruanos hacen uso de la electricidad con fines de alumbrado casi exclusivamente. Así por ejemplo, al analizar los cuadros relativos al combustible que usa el hogar para cocinar, encontramos que en las ciudades capitales tan sólo el 3.4% de ellos usa energía eléctrica con este fin y los hogares de Lima Metropolitana que usan esta fuente para cocina, tan sólo llegan al 4.8%. Tanto para las ciudades capitales (57% de los hogares) como para Lima Metropolitana (71.3%) el combustible más importante con fines de cocina es el gas, mientras que la leña es predominante como fuente energética en el estrato rural y en los dominios de Sierra y Selva. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, la difusión de la energía eléctrica se encuentra en una inicial etapa dado que su uso no se ha extendido más allá que al alumbrado del hogar. GRAFICO N° 4.4
Finalmente, en lo concerniente al servicio de comunicaciones las cifras de la ENAHO muestran un mayor atraso relativo en el acceso a este activo. Al tomar como indicador la tenencia de teléfono fijo por hogar, el 84.5% de los hogares encuestados manifiestan no contar con este servicio. Al igual que en todos los casos anteriores, tal como se muestra en los Cuadros N° 5.15 y 5.16 del Anexo Estadístico, el servicio telefónico es más extendido en Lima Metropolitana, donde casi 50% de los hogares manifiestan tenerlo; en cambio, más del 90% de los hogares de la Sierra Centro, Sierra Sur y Selva expresan no contar con este servicio. En el área rural, es casi inexistente, puesto que tan sólo 2.2% de los hogares en centros poblados y el 0.3% de ellos en el área rural cuentan con teléfono fijo. GRAFICO N° 4.5
El desarrollo de las comunicaciones, uno de los emblemas de la actual revolución científica y tecnológica, no se manifiesta aún en la mayoría de hogares del Perú, donde uno de los elementos primarios para la comunicación como es el teléfono fijo continúa siendo un servicio exótico al interior de estos hogares. En los casos de la Sierra Centro, Sierra Sur y Selva no se registra la existencia de este servicio ni siquiera en el 10% de los hogares encuestados. En todo caso, tal como se aprecia en el cuadro siguiente, el desarrollo de este servicio ocurre en forma desigual y heterogénea. Se registra en Lima Metropolitana la mayor tasa de crecimiento, siendo seguido por la Costa Central. En cambio, el crecimiento es casi inexistente en los casos de la Sierra Centro y Sierra Sur. PORCENTAJE DE HOGARES CON TELEFONO FIJO SEGÚN DOMINIO Y FUENTE DE INFORMACION
4.3 El Segundo Grupo de Activos: El Equipamiento del Hogar o los Bienes Durables en el Patrimonio La premisa conceptual de la cual partimos para el análisis del comportamiento es que cuanto menor extensión muestra el equipamiento del hogar mayores serán las diferencias entre los pobres y los no pobres. El grupo de activos que la ENAHO reconoce como equipamiento del hogar, está constituido por un universo complejo de bienes durables como televisor, equipo de sonido, lavadora, computadora, radio, máquina de coser, automóvil, camión, moto taxi, etc., cuya tenencia requiere ser analizada pues ella y su extensión va a permitirnos diferenciar entre pobres y no pobres. Así por ejemplo, al hacer un análisis según estratos encontramos que en las ciudades capitales, el 58.1% de los hogares encuestados posee televisor a color, mientras que en los centros poblados rurales la tenencia de este bien alcanza al 20.2% y en el área rural tan sólo al 5.2% de los hogares. Igualmente ocurre para el caso del equipo de sonido: lo posee el 30.7% en las ciudades capitales y solamente el 4.9% de los hogares del área rural. GRAFICO N° 4.6
También llama la atención un grupo pequeño de equipos (computadora y lavadora) que no poseen la mayoría de hogares en el Perú. En el área rural, manifiestan tener computadora 0.1% de los hogares y lavadora tan sólo 0.3%; es notorio también el bajo porcentaje de hogares que en las ciudades capitales poseen este tipo de equipos tal y como se muestra en el siguiente gráfico. GRAFICO N° 4.7
En los casos mostrados, de los dos grupos de equipos se corrobora que una mayor extensión en el uso o tenencia de equipos ocurre allí donde las condiciones de vida son mejores. Si esta aseveración la llevamos al ámbito de los dominios encontramos para todos los casos una mayor extensión de uso en el caso de Lima Metropolitana y una menor extensión en los dominios de sierra. Tal como se muestra en los gráficos siguientes, el mayor desarrollo relativo, medido por la tenencia del tipo de bienes considerados, se registra en Lima Metropolitana que es seguida por la Costa Sur y por la Costa Centro; casi como es natural para todos los casos vistos el dominio serrano muestra un índice de menor desarrollo. GRAFICO N° 4.8
Cabe hacer notar que esta comparación entre dominios se hace a partir de un tipo de tecnología relativamente moderno expresada en el tipo de equipos cuya tenencia se está comparando: TV Color, Lavadora, Equipo de Sonido y Computadora, los que aunados a la referencia de la tenencia de teléfono fijo configuran el cuadro de la modernidad peruana. GRAFICO N° 4.9
Sin embargo, para evaluar la dinámica hacia la modernidad de los hogares en el Perú es necesario comparar la tenencia de equipos pertenecientes a una generación tecnológica anterior como son la radio y el televisor blanco y negro. GRAFICO N° 4.10
En estos casos el predominio limeño ya no es tan claro como en la tenencia de los equipos anteriormente vistos, incluso como se muestra en el siguiente gráfico el porcentaje de hogares limeños que poseen radio es inferior al de otros dominios. La comparación en la tenencia entre diferentes grupos de equipos muestra cómo los hogares peruanos conforme mejoran su nivel de vida sustituyen a favor de nuevas tecnologías. En el caso limeño es clara la sustitución del televisor blanco y negro por el de color, de la radio por el equipo de sonido así como el virtual abandono de la máquina de coser. Tal y como se muestra en los siguientes cuadros, ocurre un notorio aumento en la tenencia de televisor a color, equipo de sonido y computadora; en contra partida a esto el televisor blanco y negro, la radio y la máquina de coser, continúan siendo importantes tan sólo en el caso de dominios que no han accedido aún al uso del primer grupo de bienes. Existen algunos elementos mayores que explican también este comportamiento como por ejemplo, la paulatina incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el desarrollo de la producción nacional e internacional de prendas de vestir que presionan para una pérdida de importancia de la tenencia de una máquina de coser en el hogar. En el caso de este bien, se registra el menor porcentaje de adquisición reciente. Así, desde 1995 tan sólo 6.5% de los hogares de las ciudades capitales adquieren una máquina de coser y en el área rural este porcentaje no es muy diferente (8.4%), lo cual está corroborando la presencia de esos elementos mayores a los que hacíamos mención y que condicionan comportamientos similares por más diferentes que sean los estratos. HOGARES QUE POSEEN RADIO, TV B/N Y MAQUINA DE COSER SEGÚN DOMINIOS
En esta comparación de los datos censales con los datos obtenidos por la ENAHO es notorio también el crecimiento del uso o tenencia de bienes cuya generación tecnológica es más reciente. A pesar de ello, los porcentajes de hogares que poseen televisor a color o computadora todavía son pequeños. Igualmente, para el caso de estos últimos bienes es significativo el pequeño incremento en el porcentaje de hogares que poseen equipo de sonido y computadora en el caso de la sierra y de la selva, lo que muestra las dificultades de incorporación del progreso técnico por parte de los hogares ubicados en esos dominios. HOGARES QUE POSEEN EQUIPO DE SONIDO, TV COLOR Y COMPUTADORA, SEGÚN DOMINIOS
La gradual sustitución entre bienes se corrobora por la antigüedad de adquisición de los equipos. Así por ejemplo, en las ciudades capitales un 32.3% de los hogares adquiere un televisor a color desde el año 1995 mientras que en ese mismo estrato sólo 11.4% de los hogares adquiere televisor blanco y negro. Igualmente para el caso de las grandes ciudades un 25% de los hogares adquiere radio a partir de la fecha señalada, mientras que el 30.6% se hace de un equipo de sonido. En el ámbito rural, si bien esta sustitución alcanza a un universo menor, ocurre a una tasa más lenta. Por ejemplo, 48.7% de los hogares que lo poseen adquirieron su televisor a color a partir de 1995, pero existe un importante 26.4% que compra un televisor blanco y negro; de la misma forma en ese estrato si bien tan sólo 4.9% de los hogares tiene equipo de sonido, éste fue adquirido a partir de 1995 para el 42.5% de los casos, pero la adquisición de radio continuó siendo alta (36.2% a partir de la fecha mencionada). El gasto rural, en bienes duraderos para el hogar crece tal y como Escobal 14/ lo constata pero ese gasto mantiene un fuerte contenido de comportamiento tradicional en la adquisición de bienes para el hogar. Esto se pone de manifiesto en que en ese estrato se presenta el mayor porcentaje de hogares que a partir de 1995 han adquirido bienes como radio, televisor blanco y negro, refrigeradora, lavadora y bicicleta; en el tipo de bienes mencionados (pertenecientes a una anterior generación tecnológica) los hogares rurales del Perú muestran los de adquisición más reciente. _____________________14/ Javier Escobal y Otros. "Los Activos de los Pobres en el Perú". GRADE. 1998.
Por dominios geográficos, las radios más recientemente adquiridas se encuentran en los hogares de la Selva (43.2%), Sierra Norte (34.2%) y Costa Norte (32.7%); para el caso del televisor blanco y negro, lo más significativo ocurre en la Selva (26.0%) y en la Sierra Norte (23.5%). Similar consideración se presenta para el caso del equipo de sonido donde en la Sierra Norte (43.6%) y en la Selva (43.2%) se registran las menores antigüedades de éstos equipos. En los dominios de menor desarrollo relativo se constata también el aumento del gasto del hogar en la adquisición de equipos a pesar de que un menor porcentaje de hogares los poseen. También existe una pareja de bienes como el camión y la moto taxi, cuya tenencia por los hogares se explica fundamentalmente por razones de trabajo. La encuesta muestra que el 1.1% de los hogares de la Costa y Sierra Centro poseen camión; en el caso de la moto taxi, lo más significativo es que en el dominio de Selva 2.6% de los hogares la poseen. En ambos bienes, la mayor tenencia se registra en el estrato de las grandes ciudades. Un bien como el automóvil es usado tanto para el trabajo como para el confort del hogar, reflejando en su tenencia similares niveles de desarrollo relativo tanto de los estratos como de los dominios. El 15% de los hogares de las ciudades capitales tienen este bien, mientras que sólo 2.3% de los hogares del área rural manifiestan su tenencia. Por dominios, podemos mostrar el siguiente gráfico. GRAFICO N° 4.11
Las tendencias, para todos los casos de los grupos de bienes mencionados, son claras: el mayor desarrollo relativo de Lima Metropolitana se expresa en una mayor extensión del patrimonio de bienes duraderos y en la más reciente generación tecnológica de estos bienes. Siguiendo a Lima Metropolitana, se ubican la Costa Sur y la Costa Centro. Entre los menos favorecidos resaltan los casos de la Sierra Centro y Norte así como la situación de los hogares de la Selva y, de comparar los datos de 1993 y 1998 se observa también un virtual estancamiento entre los hogares de la Costa Norte. De otro lado, en estos niveles de desarrollo relativo de las condiciones de vida de los hogares del Perú un factor importante a ser tomado en cuenta por cualquier diseño de política es el desarrollo del crédito y del mercado financiero en realidad. A los que menos tienen en el Perú, no sólo los limita el bajo ingreso sino también la escasa difusión del crédito pero, a pesar de estas dificultades ese gasto rural ha crecido, heterogéneamente dentro del ámbito, manteniendo la tendencia señalada. En otras palabras, los que menos tienen deben hacer mayores esfuerzos para tenerlos, el siguiente cuadro muestra las diferencias en la forma de adquisición de los bienes o equipos del hogar PORCENTAJE DE HOGARES QUE ADQUIRIO SU EQUIPO AL CONTADO
El estrato rural debe hacerlo fundamentalmente al contado mientras que en las grandes ciudades se observa un mayor uso del crédito por parte de las familias. En los mecanismos formales de crédito de los almacenes y de las instituciones financieras, seguramente un hogar rural no calificaría para el otorgamiento de éste, pero estas empresas así como el Estado no perciben el ritmo de crecimiento del gasto rural y la relativa solvencia con que lo enfrenta; cualquier rediseño de política que entienda que el uso y disfrute de equipos para el hogar es una mejora en las condiciones de vida de éstos, debe rediseñar los instrumentos y las formas del crédito para el área rural. 4.4 El Tercer Grupo de Activos: El Patrimonio Financiero de los Hogares El escaso desarrollo del mercado financiero al que hemos aludido, condiciona que el patrimonio financiero de los hogares expresado por la recepción de intereses, dividendos, alquileres de utilidades sea poco significativo. El escaso desarrollo mencionado, se pone de manifiesto en dos hechos: i) En que lo más representativo es la recepción de ingresos por arrendamiento de unidades de vivienda (casas, departamentos, etc.) y, ii) Que la renta generada por este patrimonio en el área rural es casi desconocida por los hogares. Junto al escaso desarrollo financiero, el nivel de ingreso es otro condicionante: existe un ingreso que soporta el crecimiento del gasto para equipar el hogar tal y como lo hemos visto, pero ese mismo ingreso no es suficiente para convertirse en ahorro ya sea en forma de depósitos o en tenencia de bonos y/o acciones. Los datos de la ENAHO muestran un porcentaje de hogares inferior al 1% del total que se encuentra recibiendo utilidades empresariales, intereses por depósitos, dividendos por bonos, o intereses por préstamos a terceros. Es decir, para los hogares del Perú la contribución de los activos financieros a su bienestar y a su calidad de vida es irrelevante. Reciben intereses por depósitos el 0.6% de los hogares en las ciudades capitales y el 0.8% de ellos en las grandes ciudades; por concepto de dividendos de bonos y acciones el 0.3% de los hogares de estos estratos reciben ingresos. Visto por dominios el mayor desarrollo relativo se constata nuevamente en Lima en lo referente a la recepción de intereses y dividendos (0.8% y 0.4% de los hogares, respectivamente).
En el ámbito urbano, la ligera predominancia en la tenencia de éstos activos que muestran las grandes ciudades sobre las ciudades capitales está reflejando una mayor dificultad de los hogares ubicados en estas capitales para poder realizar un ahorro en tanto que éste ahorro se vuelve relativamente más fácil en las ciudades menores. 4.5 El Cuarto Grupo de Activos: El Capital Humano y la Formación de Capacidades Este aspecto, a nuestro entender debe ser tratado desde diferentes dimensiones. La primera de ellas está referida al mercado laboral entendiendo que es a partir del trabajo permanente cómo las personas adoptan habilidades y capacidades productivas que inciden en sus niveles de productividad y por lo tanto en su capacidad para generar un ingreso suficiente para resolver sus necesidades elementales. Por ello, es preocupante el porcentaje de personas que durante la semana anterior a la encuesta no tuvieron ningún trabajo.
GRAFICO N° 4.13
La situación presentada en el gráfico se empeora si es que entendemos la dinámica cultural también presente en el mercado laboral. Esta dinámica entiende por "trabajo" a cualquier actividad que genera un ingreso independientemente de si esta actividad se realiza en un negocio familiar, o en una empresa informal o si es una actividad individual; en cambio, la categoría "empleo" alude a un trabajo formal, normalmente estable que incluye accesos a seguridad y a prestaciones sociales. La ENAHO indaga a los encuestados, inmersos en esta dinámica cultural, si tuvieron o no algún "trabajo", es decir si desarrollaron o no cualquier actividad e incluso bajo este sentido amplio del término "trabajo" el porcentaje de los que responden "no" es tremendamente alto 44.2% en las ciudades capitales y 31.8 en el área rural, con lo que se muestra las dificultades para el desarrollo de actividades productivas en el ámbito urbano. Esta aseveración se corrobora con la existencia de un significativo número de trabajadores independientes y una menor proporción de empleados y obreros (situación de empleo formal). En el área rural con la presencia importante de los trabajadores familiares no remunerados y la escasa presencia de empleados y obreros se muestra la precariedad del "trabajo" en el estrato rural tal y como se presenta en el siguiente cuadro. TIPO DE OCUPACIÓN
La situación de la falta de empleo se mantiene casi inalterable cuando entre las personas que no trabajaron, la ENAHO indaga si es que volverán a un empleo fijo o sobre si tienen un negocio propio el cual atenderán. Allí las respuestas afirmativas son casi inexistentes y, tal como se muestra en los Cuadros N° 5.60 y 5.61 del Anexo Estadístico se concluye que en las ciudades capitales el 42.7% no tiene alternativa de trabajo; en las grandes ciudades ocurre lo mismo con el 41.2% mientras que en el área rural se encuentran en esta precaria situación 29.2%. Visto por dominios, la Sierra Sur (28.8%) y la Sierra Norte (34.0%) muestran los menores índices sobre no tener alternativa de trabajo y esos porcentajes suben en los dominios de mayor presencia de ciudades grandes y medianas como son los casos de la Costa Sur (45.3%), Costa Norte (41.3%) y Lima Metropolitana (40.2%). En resumen, por las consideraciones señaladas sobre la dimensión trabajo y empleo los hogares peruanos encuentran aquí las mayores dificultades para el desarrollo de sus capacidades. No sólo referentes a los altos índices de desempleo, sino porque entre los afortunados que trabajan la presencia importante del trabajo independiente y del familiar no remunerado hacen que las posibilidades de capacitación, entrenamiento, desarrollo de destrezas y habilidades sean una quimera incluso para aquellos que tienen "trabajo". La siguiente dimensión considerada dentro del patrimonio humano o los activos que permiten la formación de capacidades es el acceso a los servicios de salud puesto que tratándose de un bien público la salud permite un mayor bienestar conseguido sin relación directa con los ingresos del hogar pero estrechamente vinculada con la formación de capacidades humanas que un buen estado de salud garantiza entre la población. Lamentablemente, la ENAHO no se concentra en los aspectos de salud preventiva y de salud materna, aspectos éstos directamente relacionados con la condición de la pobreza de los hogares. Lo que podemos destacar de las encuestas son las respuestas en torno a qué tipo de centro presta atención o consulta de salud entre los que lo requieren así como cuál es el porcentaje de personas que requiriendo atención no la recibió. Este segundo aspecto es mostrado en el siguiente gráfico. GRAFICO N° 4.14
Un mérito innegable de las políticas de salud gubernamentales se muestra en el porcentaje de atención o consulta alcanzado en los poblados y en área rural. Allí, los que reciben atención en un puesto como Centro de Salud ú Hospital del MINSA alcanza al 60.0% en los centros poblados rurales y al 55.0% en el área rural; incluso en esos estratos el porcentaje de personas que se auto recetaron es inferior al que se muestra en las ciudades capitales o en las grandes ciudades. Lo más importante en esta dimensión es la incorporación del poblador rural a los servicios de salud y este es un uno de los éxitos más significativos de la política de reforma del sector salud. Finalmente, la tercera dimensión considerada para el análisis de la formación de capacidades es el acceso a la educación formal. En toda sociedad moderna este acceso crea capacidades no sólo para acceder a un empleo adecuado, sino para conseguir un mejor desempeño en todos los ámbitos de la vida. Para la mayoría de los hogares encuestados la educación constituye un servicio público ya que en todos los dominios geográficos analizados la asistencia a un centro educativo estatal es superior al 90%; en cambio, los hogares peruanos muestran mayoritariamente su imposibilidad de acceso a la educación privada. Junto al conocido descenso en la tasa de analfabetismo se observa en lo que al nivel educativo alcanzado respecta un significativo crecimiento en los niveles de primaria y secundaria e incluso en la educación superior. Estos crecimientos posibilitan que los porcentajes mostrados sin nivel y en inicial disminuyan paulatinamente. GRAFICO N° 4.15
La situación en el aspecto educativo sin embargo, no es tan homogénea como lo demostrado por la ENAHO para el caso de los servicios de salud. Así por ejemplo, todavía es alto el porcentaje de personas que en el área rural declaran no tener ningún nivel o estar sólo en el nivel inicial; en ese estrato asimismo, es poco importante el grupo de personas que declaran un nivel de secundaria y el nivel superior es casi inexistente. Esto también se refleja en los dominios geográficos, pues mientras en Lima Metropolitana y en la Costa Sur un porcentaje ligeramente superior al 10% expresa que no alcanza ningún nivel educativo o tan solamente el nivel inicial, este porcentaje asciende a más del 20% en todo el dominio de Sierra y es muy cercano a este rango en el caso de la Selva. Como contrapartida, con un nivel de educación superior en Lima Metropolitana se encuentran 20% de sus habitantes, en la Costa Sur 15.4%, en cambio en la Selva con este nivel se registra tan sólo al 6.6%. Cualquier esquema de política que tienda a la formación de capacidades humanas debe atender estas disparidades buscando no sólo una mayor homogeneidad sino también una mayor difusión de la educación superior universitaria y no universitaria. La necesidad de incrementos en la productividad del trabajo convierte impostergable este esfuerzo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||